
Hay historias que parecen sacadas de una novela. Y luego están las historias que inspiraron esas novelas. Esta es una de ellas.
En 1526, un barco español zarpó de La Habana rumbo a Cartagena de Indias (actual territorio colombiano). Era una ruta común en aquellos tiempos, cuando el Caribe se llenaba de embarcaciones que iban y venían cargadas de sueños, mercancías y esperanzas del Nuevo Mundo. Pero ese viaje… ese viaje nunca llegó a su destino.
A bordo iba un marinero español, oriundo de Cantabria, llamado Pedro Serrano. Y lo que le pasó a este hombre cambiaría su vida para siempre. Más aún: su historia cruzaría océanos y siglos hasta convertirse en la semilla de uno de los personajes más famosos de la literatura universal: Robinson Crusoe.
Sí, el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Ese que todos conocemos. Pues bien, todo empezó en las aguas del Caribe, a pocas millas de La Habana.
Cuando el mar lo cambió todo
El pequeño patache en el que viajaba Serrano se topó con una tormenta brutal. Un huracán fuera de temporada. De esos que no perdonan. Las olas eran monstruosas, el viento arrancaba todo a su paso, y la embarcación no resistió. El barco se fue a pique.
Pedro, en un acto desesperado, se ató al timón. Las olas lo arrastraron, lo golpearon, lo sumergieron una y otra vez. Pero sobrevivió. Milagrosamente, llegó a un banco de arena. Un atolón perdido en medio de la nada, a más de 200 kilómetros de la isla de San Andrés (pertenece a Colombia).
Y ahí comenzó su verdadera odisea.
Un arenal sin nada. Literalmente, nada.
Imagínate esto: una playa interminable, arena por todos lados, un poco de vegetación raquítica en el centro y… nada más. Ni agua dulce. Ni comida. Ni sombra. Ni esperanza de que alguien pasara por ahí.
Pedro Serrano se encontró solo, sin provisiones, sin herramientas (bueno, tenía un cuchillo, por suerte), y con el océano como único horizonte.
¿Qué haces en una situación así?
Pues hizo lo único que podía hacer: ingeniárselas para sobrevivir.
Primero, el agua. Sin agua dulce, estaba perdido. Así que empezó a recoger agua de lluvia usando caparazones de tortugas y restos del naufragio como recipientes improvisados. Cuando no llovía, bebía sangre de tortuga. Sí, sangre de tortuga.
Luego, la comida. Pescaba lo que podía, cazaba pájaros, atrapaba tortugas. Todo valía.
Y después, el fuego. Ese fue su gran triunfo. Con piedras que encontró en la isla (que funcionaban como pedernal), jirones de su propia camisa (que usaba de yesca) y su cuchillo, consiguió hacer fuego. Lo mantenía encendido día y noche. No solo para cocinar o calentarse, sino también con la esperanza de que algún barco viera el humo y viniera a rescatarlo.
Pero los barcos no llegaban.
Tres años después… compañía inesperada
Pasaron tres años. Tres años solo. Tres años hablando con las olas, con las tortugas, consigo mismo.
Y entonces, un día, otro náufrago llegó al atolón.
Otro español. Otro desafortunado que había naufragado en esas mismas aguas traicioneras.
Al principio, ambos se asustaron. Serrano, con el pelo largo, la barba enmarañada, la piel quemada por el sol, parecía un espectro. El recién llegado también. Cada uno pensó que el otro era el diablo. O un fantasma.
Pero no. Eran humanos. Españoles. Cristianos.
Se abrazaron. Lloraron. Y decidieron sobrevivir juntos.
La llegada del compañero cambió todo. Ya no estaba solo. Tenían con quién hablar, con quién compartir tareas, con quién repartir la carga de la supervivencia. Claro, también hubo peleas. Discusiones por la comida, por el agua, por quién hacía qué. Pero al final, la necesidad los unió.
Juntos construyeron una torre con piedras y corales en el punto más alto del banco. Desde ahí hacían señales. Mantenían el fuego listo. Esperaban.
Y esperaron cuatro años más.
El rescate que casi no llega
En 1534, ocho años después del naufragio, un galeón español avistó las señales de humo.
¡Por fin!
Enviaron un bote. Los rescataron. Después de ocho años en ese infierno de arena, Pedro Serrano y su compañero volvían a la civilización.
Pero la historia no termina ahí.
Durante la travesía de regreso a España, el segundo náufrago (cuyo nombre nunca se supo) murió. No llegó a ver tierra firme.
Pedro Serrano sí llegó. Y cuando lo hizo, su historia ya era leyenda.
De La Habana a la corte del emperador
Serrano viajó a Alemania, donde estaba el emperador Carlos V. Le contó su odisea. El rey quedó tan impresionado que le concedió una pensión de cuatro mil pesos. Una fortuna.
Pero no se conformó con eso. Empezó a recorrer ciudades, a contar su historia en fiestas de nobles, a ser… bueno, una especie de atracción. El náufrago que sobrevivió ocho años en una isla desierta.
Al final, cansado de ese papel, decidió irse al Perú. Pero enfermó durante el viaje y murió en Panamá, sin llegar a su destino.
Su historia, sin embargo, no murió con él.
De La Habana a la literatura universal
Casi doscientos años después, en 1719, el escritor inglés Daniel Defoe publicó Robinson Crusoe. Y aunque Defoe nunca lo reconoció abiertamente, los paralelismos son evidentes: un náufrago solo en una isla desierta, la lucha por sobrevivir, la llegada de un compañero (se llamaba Viernes en la novela), el ingenio para hacer fuego, la espera del rescate…
Todo estaba ahí. Todo venía de Pedro Serrano.
El marinero cántabro que salió de La Habana en 1526 y terminó convirtiéndose, sin saberlo, en el Robinson Crusoe real.
Su relato se conserva en el Archivo General de Indias. También lo contó el Inca Garcilaso de la Vega en sus Comentarios Reales de los Incas, publicado en 1609.
Y hoy, casi cinco siglos después, seguimos hablando de él.


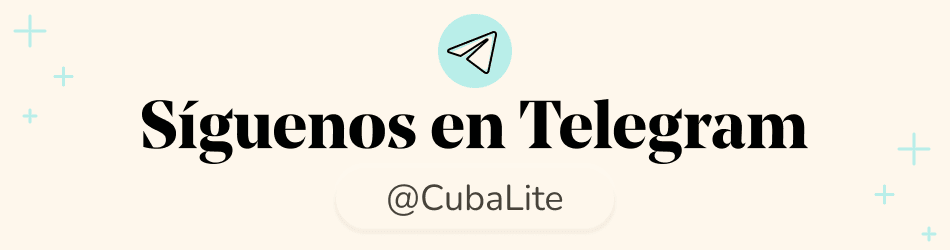


0 Comentarios