
Me divierte ver cómo la vecina amamanta y fuma con la bata de casa remangada; alimenta a su niño destendido que bebe dócil el calostro nicotínico. No hay furia ni miedo ni tiempo en su cara mientras disfruta semidesnuda el solejar de la tarde en el balcón del edificio de al lado. No sé cómo se llama, pero sé la hora exacta en la que descubre el pezón lácteo y enciende el cigarro con una liturgia maternal corrompida y se deja caer, hiperlaxa, larguísima, sobre una butaca negra. Absorta queda, como si la calada fuera un chute de heroína.
A mí no me atraen sus pezones oscuros ni el pájaro obsceno de su entrepierna, pero en estos días redondos cualquier evento que rompa la trayectoria del círculo es un alivio. Como ver bailar a los gatos en el pasillo, o estudiar el ritual de apareamiento de las palomas de Andy, el hijo mayor de la vecina. Su nombre lo sé porque lo aprendí con los gritos, entre los bofetones que le agrietan la cuarentena al niño y convierten sus días en casa en un entrenamiento para el dolor.
Andy tendrá unos diez años acaso y un miedo terrible a cubrirse el tórax. A las ocho de la mañana ya está en la azotea, abre el palomar, les chifla a las palomas y aplaude para que levanten vuelo. Se pasa horas así, mirando el cielo sin importarle que el sol le muerda la espalda. No habla, no se mueve, bebe la misma agua que beben sus palomas. Pasado el mediodía baja para almorzar, supongo, porque es el momento habitual de los gritos, del sonido sordo que produce una mano abierta al estallar sobre la espalda desnuda de un niño. Andy no llora ni grita ni suplica. De hecho, jamás lo he escuchado hablar.
No me gusta cebar mi hedonismo con la miseria ajena, pero este encierro mental lo convierte todo en un hecho extraordinario. Ya no me bastan las escenas de la vida conyugal, el bucle de la convivencia de dos que se reduce a la repetición diaria de los mismos diálogos. Nada para hacer, nada para creer. Una cuarentena bastó para destrozar mis objetivos a corto plazo y convertir los plazos en abandono definitivo. Ya no tienen nombre mis proyectos ni fechas de entrega. Mi vida rueda redonda como la nada en la línea recta de los días…
Por eso dejo pasar el tiempo, cuelgo mis horas en la ventana. Voy olvidando mis rutinas mientras aprendo las rutinas de los otros. Dejo caer las migas de pan sobre las sábanas de los vecinos, escupo sus toallas y a veces lloro de vergüenza cuando veo a Andy tapar con los helechos colgados en el balcón la cara de su madre, para que un haz de luz que perfora el toldo no la saque de su sueño lácteo.
O bien cuando sube casi desnudo y herido a la azotea, orina sobre la tapa de la cisterna y se pone a mirar el cielo.


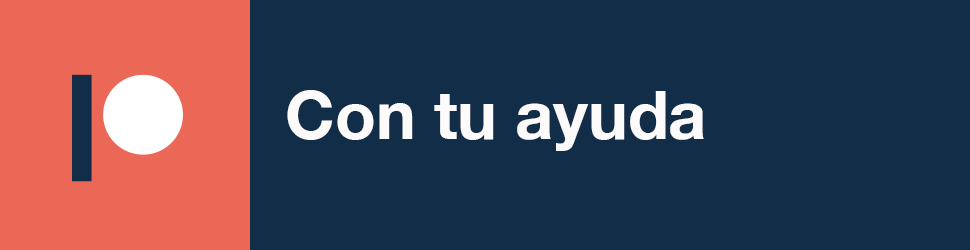


0 Comentarios